Tras acompañar a Jesús en la Semana Santa, en sus últimos días, hemos llegado a la Pascua. Atrás queda agitar con alegría las palmas y los ramos de olivo para acogerlo en Jerusalén. Le hemos seguido en sus últimos tres días: nos acogió en el Cenáculo con un deseo intenso de amistad, hasta el punto de arrodillarse para lavar los pies y darse como pan “partido” y “sangre” derramada. Un día después le encontramos en la cruz, desnudo y solo, los guardias lo habían despojado de su túnica; en verdad él mismo se había ya despojado de la vida. Verdaderamente se ha dado a si mismo por completo para nuestra salvación. El sábado ha sido triste, un día vacío también para nosotros. Jesús estaba detrás de aquella piedra pesada, y sin embargo, aunque sin vida, siguió donándola “descendiendo hasta los infiernos”, es decir, hasta el punto más bajo posible. Quiso llevar hasta el límite extremo su solidaridad con los hombres.
El Evangelio de la Pascua parte justamente de este límite extremo, de la noche oscura. Escribe el evangelista Juan que “todavía estaba oscuro” cuando María Magdalena fue al sepulcro. Estaba oscuro fuera pero sobre todo dentro del corazón de aquella mujer. Y apenas llega ve que la piedra de la entrada, una losa pesada como toda muerte y toda separación, ha sido apartada.
Ni siquiera entra; corre de inmediato hacia Pedro y Juan: “Se han llevado del sepulcro al Señor”, grita jadeando. Piensa que ni muerto lo quieren, que ni muerto lo dejan en paz –como intentaran a lo largo de los siglos-, y añade con tristeza: “No sabemos dónde lo han puesto”.
La tristeza de María Magdalena por la pérdida del Señor, aunque solo sea de su cuerpo muerto, es un toque de atención a nuestra frialdad y olvido de Jesús, incluso vivo. Hoy esta mujer es un gran ejemplo para todos los creyentes. Solo con sus sentimientos en el corazón podremos encontrar al Señor resucitado.
Ella y su desesperación hacen moverse a Pedro y a Juan, que “corren” hacia el sepulcro vacío, después de haber seguido al Señor durante la Pasión de lejos (Cf. Jn 18, 15-16), ahora corren ambos para no estar lejos de Él. Es una carrera que expresa bien el ansia de todo discípulo, de toda comunidad creyente, por buscar al Señor. Quizás nosotros debamos reemprender la carrera. Nuestra forma de andar se ha hecho demasiado lenta, se ha vuelto pesada tal vez a causa del amor por nosotros mismos, del miedo a resbalar y perder algo nuestro, por el temor de tener que abandonar esquemas y costumbres que nos acomodan. Tenemos que intentar volver a correr, dejar aquel Cenáculo con puertas cerradas e ir hacia el Señor. La Pascua también es prisa.
Y ambos entraron en la tumba abierta, y vieron. Pedro entró primero y observó un orden perfecto: las vendas estaban en su sitio como si se hubiera sacado de ellas el cuerpo de Jesús, y el sudario estaba “plegado en un lugar aparte”. No se percibía señal alguna de manipulación ni robo: era como si Jesús se hubiera liberado solo. No tuvo que deshacer las vendas, como hizo con Lázaro. También el otro discípulo entró y “vio” la misma escena: “vio y creyó”, dice el Evangelio. Habían visto los signos de la resurrección y se dejaron tocar el corazón.
Y tal como continua el evangelista, hasta entonces no habían comprendido que según las Escrituras Jesús bebía resucitar de entre los muertos. Esta es a menudo nuestra vida: una vida sin resurrección y sin Pascua, resignada ante los grandes dolores y dramas de los hombres, cerrada en la tristeza de nuestros límites, por nosotros mismos insuperables.
La Pascua ha llegado, la piedra pesada ha sido apartada y el sepulcro se ha abierto. No podemos mantenernos cerrados como si no hubiéramos recibido el Evangelio de la resurrección. El señor ha vencido la muerte y vive para siempre. Se trata de abrir la puerta al Resucitado que vive, camina y está en medio de nosotros, como leeremos en los próximos días pascuales durante las apariciones a los discípulos. Él deposita en los corazones el soplo de la Resurrección, la energía de la paz, la potencia del Espíritu que renueva.
Nuestra vida, por el sacramento del Bautismo, ha sido unida a Jesús resucitado, unión vital que se renueva en cada Eucaristía, unión que nos abre a participar de su victoria sobre la muerte y el mal. La unión con Él nos hace participar de su misión, así junto al Resucitado entrará en nuestros corazones el mundo entero con sus esperanzas y dolores, como El manifiesta a los discípulos las heridas presentes aún en su cuerpo, para que podamos cooperar con Él en el nacimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá luto ni lágrimas, ni muerte ni tristeza, porque Dios será todo en todos. En la Pascua de Jesús comienza un mundo nuevo, entremos en él.
Feliz Pascua a todos.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
DESCARGA LA CARTA DEL OBISPO PARA ESTA PASCUA AQUÍ:
https://www.diocesisoa.org/documentos/ficheros/CartaObispoPascua_1393.pdf




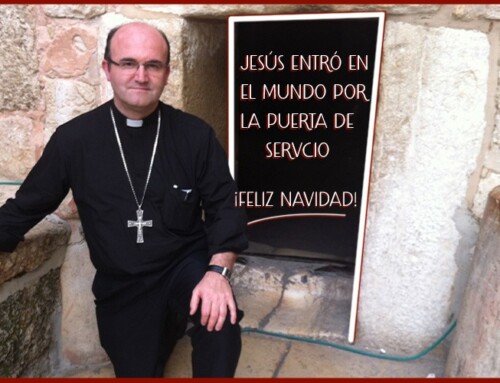

Deje su comentario